España se juega contrarreloj el futuro de la sanidad pública: y poner fin a cualquier forma de privatización y al modelo que actual de 2003
Los médicos son un eslabón fundamental de la sociedad.
Javier Cordón, miembro de MATS: «El error fue otorgar un poder casi absoluto a las comunidades autónomas sin mecanismos de control»
«Cuando dejas que cada gobierno autonómico haga y deshaga a su antojo, sin contrapesos ni del Gobierno central, ni de los trabajadores, ni de los usuarios, el resultado es el deterioro generalizado que hoy sufrimos», razona.
- Sindicatos y sanitarios dudan de que la reforma suponga un cambio «real», al considerar que «facilita la temporalidad y la desigualdad territorial, no fija ratios mínimas y mantiene un carácter punitivo».
- Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que su objetivo es «establecer criterios comunes que garanticen una aplicación equilibrada del Estatuto en todas las comunidades autónomas».

huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco, frente al Congreso de los Diputados, a 3 de octubre de 2025, en Madrid
- Rocío Cruz Madrid–a
El Ministerio de Sanidad ha pisado el acelerador en el sprint final del año para cerrar su agenda legislativa, y no quiere dejar en el cajón uno de los asuntos más espinosos: la reforma del Estatuto Marco (EM). Con el reloj corriendo en contra, el equipo de Mónica García se reunió el pasado jueves con el Ámbito de Negociación, en el que están representados CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde. En el encuentro se abordaron cuestiones como la jubilación y la jornada laboral del personal sanitario, en una negociación que parece no tener fin. Tanto es así que la cartera de Sanidad volverá a la mesa el martes 11 de noviembre. Esta vez se sentará con el Comité de huelga de los médicos, en un intento por dar un impulso definitivo al texto.

La última versión de su borrador no logró calmar las aguas. Aunque el departamento incorporó parte de las sugerencias del Ámbito de Negociación, las organizaciones sindicales denunciaron que su participación había desembocado en un escrito «vacío», con «carencias fundamentales» e «incapaz de garantizar derechos ni de mejorar las condiciones laborales» del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los puntos de fricción se han concentrado en tres frentes: guardias y jornada, jubilación y movilidad, y categorías profesionales. En el primer bloque, la Administración planteó un recorte teórico de la jornada a 17 horas, un límite mensual de guardias y una redistribución horaria que, lejos de aplaudirse, despertó críticas por las «salvedades» introducidas y por «seguir sin reconocer» las guardias como horas extraordinarias.
El debate sobre la jubilación también encendió la mecha, especialmente en torno a la anticipada y a los coeficientes reductores. En cuanto a las oposiciones y la movilidad, Sanidad defendió la agilización de los procesos de Oferta Pública de Empleo (OPE). Por su parte, los sindicatos exigieron más garantías y reclamaron un estatuto específico para el personal médico, una petición que el Ministerio rechazó de plano. La disputa no tardó en trasladarse a la calle: huelgas, concentraciones y protestas se han repetid durante los últimos meses, con especial fuerza en junio y septiembre. Pero para entender cómo se ha llegado a este punto, conviene retroceder en el tiempo y analizar con lupa el origen de esta negociación.
La finalidad de las CCAA , debería ser trabajar para mejorar la vida de sus ciudadanos , sin embargo se esta convirtiendo en la formula de robar al ciudadano en Sanidad, educación y vivienda, utilizando como bandera las privatizaciones, esto es inadmisible .

Manifestación con motivo de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco Matias Chiofalo / Europa Press
De Aznar a hoy: veinte años de un modelo agotado
La reforma del EM no se trata de un mero ajuste: es una actualización de fondo que, además, responde a un compromiso adquirido con Bruselas. La revisión del texto forma parte del paquete de reformas estructurales exigidas por la Unión Europea para acceder a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según el Ministerio.
El EM vigente tiene ya dos décadas de vida. Sus raíces se remontan al segundo Gobierno del popular José María Aznar, bajo la batuta de Ana Pastor al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo. La norma fue aprobada el 16 de diciembre de 2003 como Ley 55/2003, publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 301) y con entrada en vigor el 18 de diciembre de ese mismo año. Desde entonces, apenas ha sido modificada, a pesar de que el sistema sanitario español ha cambiado completamente en su estructura, sus plantillas y su realidad asistencial.
Es más, la polémica que rodea la reforma tampoco es ninguna novedad. Su tramitación y aprobación en 2003 estuvieron marcadas por el desacuerdo y la protesta. En el Congreso de los Diputados, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) denunció que el texto suponía una «precarización» de las condiciones laborales del personal. Aunque su enmienda a la totalidad fue rechazada y el proyecto siguió su curso, la mayoría de los grupos de la oposición optó por la abstención.
En paralelo, las organizaciones profesionales y sindicales también manifestaron su oposición. La sección de médicos de hospital del Consejo General de Colegios de Médicos expresó su rechazo al proyecto y CCOO convocó movilizaciones en distintos centros sanitarios. La opinión pública también se cuestionó la memoria económica de la norma, y desde el bloque disidente se alertó de los efectos que tendría en las jornadas laborales (limitadas a 48 horas semanales) y en las retribuciones complementarias de los trabajadores. Pese a todo, el texto salió adelante.
Según un comunicado, el propósito de esta primera jornada de huelga es «obtener una modificación legislativa que permita a los médicos negociar sus condiciones laborales«, en un entorno diferente al actual, «donde puedan contar con una representación real para decidir sobre las condiciones, obligaciones y derechos de los médicos y facultativos».
Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha reiterado su demanda de un estatuto específico para el personal facultativo. Consideran que las modificaciones planteadas por la Administración están «muy lejos» de sus exigencias.
Javier Cordón, miembro de MATS: «El error fue otorgar un poder casi absoluto a las comunidades autónomas sin mecanismos de control»
Para él, el origen del «problema» se remonta al propio Estatuto aprobado en 2003, durante el Gobierno de Aznar. «Se elaboró con una lógica neoliberal, pensada para facilitar los procesos de privatización, mercantilización, recortes y precarización del sistema sanitario». «Aquel texto lo apoyaron los sindicatos y también el PSOE. Todos fueron padres de la criatura», critica. Cordón engarza que «el error estructural fue otorgar un poder casi absoluto a las autonomías sin mecanismos de control». «Cuando dejas que cada gobierno autonómico haga y deshaga a su antojo, sin contrapesos ni del Gobierno central, ni de los trabajadores, ni de los usuarios, el resultado es el deterioro generalizado que hoy sufrimos», razona.
Esa fragmentación, prosigue, ha derivado en un modelo «desigual y desequilibrado»: «Aunque sobre el papel España tiene un SNS, en la práctica hay 17 modelos sanitarios distintos, uno por comunidad autónoma». Y ahí, dice, está el quid de la cuestión. «Desigualdades y más desigualdades». Las cifras hablan por sí solas: «En Madrid se trabajan 16 días más al año que en València o en Galicia. Si no se garantizan condiciones comunes e igualitarias, los sanitarios se marchan a la privada, a otra comunidad o directamente al extranjero». Todo, realza, «tiene que ver con el Estatuto».

Javier Cordón, miembro del sindicato MATS: «El Estatuto Marco ha dejado a los trabajadores con el culo al aire»
El sindicalista afea también que la norma no obliga a las comunidades a fijar ratios mínimas de personal, lo que «fomenta la temporalidad, la escasez de plantillas y la precariedad». «Pueden gastar lo que quieran en sanidad, crear o eliminar categorías profesionales a su antojo…», recrimina. Pero sus reproches no acaban ahí. Cordón apunta también al carácter punitivo del Estatuto: «No protege al trabajador que denuncia corrupción o mal uso del dinero público; al contrario, se le castiga con expedientes«. «El Estatuto Marco ha servido como barrera para mejorar las condiciones laborales y ha profundizado las desigualdades entre comunidades. Ha dejado a los trabajadores con el culo al aire», juzga. De hecho, el miembro de MATS ya trató estas cuestiones —y muchas más— en un artículo de opinión publicado hace no mucho en este medio, en el que invita a reflexionar: ¿la reforma del Estatuto Marco es una mejora real o un lavado de cara?
¿Mejora real o lavado de cara?
Esta pregunta genera muchas dudas, especialmente entre quienes viven sus consecuencias en primera persona. Lucía García, técnica en cuidados auxiliares de enfermería, lo tiene claro: «El Estatuto Marco no protege, controla«. «Ha provocado que en la sanidad pública casi la mitad de la plantilla sea temporal —un 45%—, frente al 12,6% en la privada», replica en conversación con Público. También apunta las desigualdades horarias: «Catalunya y Madrid siguen con jornadas de 37 horas y media, mientras que en el resto del país ya se ha pasado a las 35″.
Lucía García, sanitaria: «Sanidad se ha dado cuenta del poder que tienen las comunidades con el escándalo de los cribados del cáncer de mama»
La diferencia se refleja también en su nómina. «El Estatuto fija el sueldo base y algunos complementos generales, pero deja en manos de las comunidades los específicos. Ahí es donde se abren las brechas. En Madrid somos quienes menos cobramos y los que más trabajamos«, admite con frustración. García cree que el Estatuto fue la llave que abrió la puerta a la privatización y a los recortes. «No establece ratios mínimas de personal por paciente. Por eso tenemos urgencias saturadas, con los mismos profesionales atendiendo a 400 personas donde antes eran 100. Las plantillas están al límite», denuncia. A su juicio, el nuevo texto también debería obligar a las comunidades a convocar OPE de manera periódica. «En enfermería, las convocatorias llegan cada cuatro o cinco años y con muchas menos plazas de las que realmente se necesitan. Siempre dejan abierta la puerta a la temporalidad«. Y sigue: «Los trabajadores temen protestar. Todo —permisos, libranzas, condiciones— queda sujeto a unas necesidades del servicio que nadie concreta».
García quiere que se reconozca la categoría profesional que ya se les exige para ejercer. «Yo soy técnica C1, pero me pagan como C2. Eso son unos 300 euros menos al mes entre salario base y complementos». Lanza un último dardo: «La ministra se ha dado cuenta ahora del poder real que tienen las comunidades en la sanidad pública, cuando los coordinadores del programa de cribado del cáncer de mama se levantaron de la reunión del Consejo Nacional de Salud. Esa es la prueba de que el control está en los gobiernos autonómicos».
Sanidad se defiende: «Es una reforma histórica»
¿Qué dice el Ministerio de todo esto? El departamento ha ido rebatiendo, punto por punto, las críticas que han acompañado al nuevo Estatuto durante este largo proceso de negociación. Primero, recordóque son las comunidades autónomas las que gestionan sus propios servicios de salud y desarrollan la normativa vinculada a los sueldos del personal. «El Estatuto Marco establece el armazón común que todos deben respetar«, incidió. El equipo de García también señaló que el nuevo texto introduce avances «históricos» en materia de reducción de jornada, derechos y condiciones laborales que —aseguran— marcarán el futuro del personal sanitario «durante las próximas décadas».

El Ministerio insiste en que el Estatuto es una ley básica, un «marco general sobre el que las autonomías deben apoyarse para combatir la precariedad y mejorar las condiciones laborales de los profesionales». Por eso, explica, hay ámbitos que no puede modificar directamente, ya sea porque son competencia exclusiva de las CCAA o porque afectaría a otros ministerios o marcos normativos, como ocurre con las retribuciones o la jubilación. Aun así, ha reiterado su «compromiso con un diálogo abierto y transparente» con los sindicatos y los representantes profesionales, con la intención —dice— de alcanzar el mayor consenso posible antes de que el texto llegue definitivamente al Congreso.
Fuentes de Sanidad reiteran su compromiso con la reducción de la temporalidad y la inestabilidad en el empleo público sanitario
En declaraciones a Público, fuentes del Ministerio de Sanidad aclaran varios puntos. Para empezar, reconocen que el departamento no ha publicado una evaluación formal sobre los efectos del Estatuto vigente, aunque adelantan que «las razones y motivos en los que se fundamenta el actual proceso de reforma se harán públicos en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que acompaña a los anteproyectos de ley». Desde la Administración también admiten que la ejecución de la normativa básica recae en las comunidades autónomas, lo que puede derivar en diferencias en su aplicación entre los distintos servicios de salud. En ese sentido, el objetivo del Ministerio —puntualizan— es «establecer con claridad unos criterios comunes que garanticen una aplicación equilibrada por parte de las CCAA».
Sobre la OPE, las mismas fuentes recuerdan que el número de plazas lo fija cada comunidad en función de sus vacantes, pero enfatizan en que el Ministerio ha dado pasos para reforzar la estabilidad laboral: «La medida sobre la periodicidad de las convocatorias se refuerza con el establecimiento de una duración máxima para los nombramientos de interinidad». Finalmente, afirman que existe un «compromiso claro con la reducción de la temporalidad y la inestabilidad en el empleo público sanitario».
La reforma sigue su curso… y las protestas también
¿Y ahora qué? Más de lo mismo. Las movilizaciones continúan. La próxima cita en la calle será el 15 de noviembre. Esta vez, convocada por los sindicatos CESM y SMA, con un recorrido que partirá del Congreso y llegará hasta las puertas del Ministerio de Sanidad. La protesta vendrá acompañada de un nuevo calendario de huelgas los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.
La próxima movilización será el 15 de noviembre, acompañada de nuevas huelgas los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre
Mientras, Sanidad seguirá su hoja de ruta institucional. Una vez superadas las consultas, dictámenes, informes y el trámite de audiencia pública, el proyecto del nuevo Estatuto volverá al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley. Desde ahí iniciará su viaje parlamentario: pasará por el Congreso, donde podrá ser modificado mediante las enmiendas de los distintos grupos, antes de su aprobación definitiva. Si todo sigue su curso, el texto se publicará en el BOE y entrará en vigor, dando por cerrada —al menos sobre el papel— una de las reformas más controvertidas de la sanidad pública española.



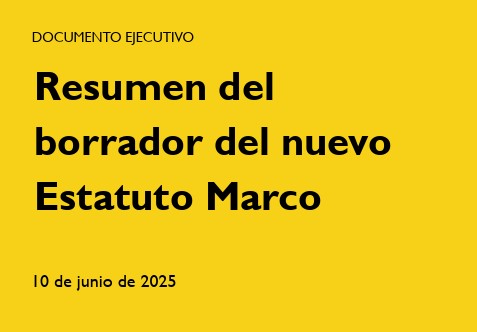 Qué se juegan los sanitarios en el
Qué se juegan los sanitarios en el 



